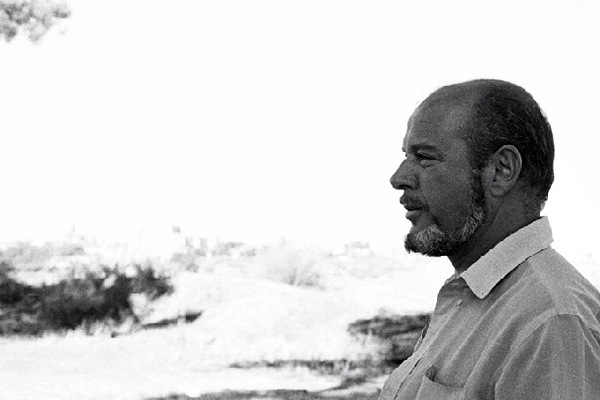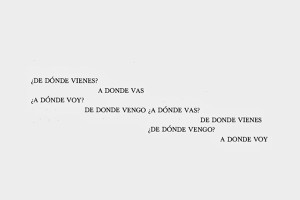La fiesta sigue dentro de la casa; escucho el rumor de la música y de las risas, a la distancia. Camino solo entre los chopos, con mis zapatos recién estrenados y esa corbata color granate que me aprieta tanto la garganta. Estoy vencido por las emociones pero no me importa. La noche, mecida por el otoño, es encantadora. Me quiere conquistar y yo me dejo. Camino despacio y crujen las hojas bajo mis zapatos nuevos; los grillos completan las notas de una bella serenata. No sé muy bien qué tiene de especial esta noche, pero soy consciente de la trascendencia del momento — un instante que quedará marcado y cuyas ondas expansivas se amplificarán con el tiempo, como crece el universo.
Juliette debe de estar pensando dónde me he metido, pero lo más seguro es que esté bailando, despreocupada. A Juliette le encanta bailar y además lo hace muy bien, disfruta siendo el centro de atención de todas las miradas. Hoy se ha puesto un vestido rojo de punto y unos pendientes colgantes de color dorado, a juego con su melena rubia y el pintalabios carmín que solo se pone en ocasiones especiales. De camino a la boda, ha recostado su cabeza en mi hombro en el taxi y me ha pasado la mano por debajo del brazo. Ha cerrado los ojos y me ha susurrado “je suis tres fatigué”. Pienso en lo bella que es Juliette con los ojos cerrados.
He llegado hasta la orilla del río que cruza la finca. Sobre el agua me hipnotiza el reflejo de las bengalas, llamaradas de fuego entre los nenúfares. Me desaflojo la corbata y me meto las manos en los bolsillos; me cruza el pensamiento fugaz de cuánto desentona un hombre trajeado entre las ranas. Miro hacia el otro lado de la orilla y no alcanzo a ver más que sombras. En este mismo lugar, o tal vez cien metros más abajo, estuve pescando el verano pasado con Navid, o al menos haciendo el intento. No pescamos nada pero lo pasamos en grande. Su madre nos hizo cordero con yogurt para el almuerzo y, tras dos horas matando de risa a las truchas, pasamos el resto de la tarde en la piscina. Bebimos limonada. No llegué a mi fría habitación de la universidad hasta muy tarde.
La semana que viene todo habrá terminado. O todo estará a punto de comenzar, según la perspectiva. Esta noche, sin embargo, huele a despedida. Haré las maletas y me iré lejos, de regreso a mi país. Empiezo unas prácticas de trabajo con las que he soñado toda la vida. Debería estar pletórico, comentando a todos en la fiesta lo excitante de mis planes, pero no estoy de humor. No me quiero ir. Quiero casarme con esta noche y no mirar hacia delante; quiero vivir anclado al fondo de este río. Quiero que el momento sea eterno, que la mañana no me sorprenda aquí de pie, con un traje marrón recién comprado, a las orillas de un riachuelo desconocido de Massachussets.
Todo podría haber sido tan distinto que me imagino un desenlace diferente. Tal vez por eso quisiera detener el tiempo, para volver atrás y mudar el curso de lo acontecido. El destino es un tirano que va cerrado puertas a cada paso con un sello infranqueable. Lo único que tengo es el presente, y ni siquiera a eso puedo aferrarme. Tal vez a los recuerdos, pero me temo que también se desvanecen. El tiempo los disfraza y los envuelve en una nube.
Cuando nos conocimos hace año y medio, recuerdo que llovía a cántaros. Yo venía de la biblioteca sin paraguas y busqué refugio en la tienda de comestibles de la universidad, abierta las 24 horas. Ella estaba comprando dulces con una amiga, y aunque estaban a unos cinco metros de distancia la una de la otra, conversaban en persa animadamente. Embobado por la cadencia de un lenguaje exótico, me quedé parado a su lado, escuchándolas. Una curiosidad atrevida que no tardaron en reparar y que alertaron. Fue entonces cuando Shirin elevó la mirada y me sonrió con sus ojos negros, brillantes por el reflejo de las luces de la tienda. Un negro azabache de ojos de gata. Para mi alivio, la amiga de Shirin me reconoció enseguida de su clase de cálculo, y así me libré del bochorno de tener que dar explicaciones. Nos reímos, o más bien se rieron ellas de mí, ya que yo tenía el pelo y la camisa empapados. Nos presentamos.
Esa noche soñé con ella. Yo caminaba a su encuentro, su figura me daba la espalda. En vez de llamarla y pronunciar su nombre, me acerqué lentamente, extendí el brazo, y puse la mano sobre su hombro. Reconoció mi tacto pero nunca llegó a volverse. Simplemente se quedó de espaldas, soportando mi peso. Me desperté sudando frío, con la escena del sueño rebobinando en mi cerebro como una película de Super 8.
 Nos hicimos amigos. Vivimos juntos muchas jornadas en vela, fingiendo que estudiábamos. Entre bolsas de palomitas y botellas de Mountain Dew, me hablaba de su infancia feliz en Irán, y de tardes grises de adolescencia en París, donde su familia emigró cuando derrocaron al Sha. También me hablaba de América como una tierra ajena al miedo donde le fue posible volver a inventarse. Y así, con mi cabeza apoyada en el libro de química, yo escuchaba cada relato, sin dar tregua a los silencios con ronquidos fingidos que provocaban su carcajada más escandalosa. Noches de libros pero de cenas y cines también, en Newbury Street y por Beacon Hill, en Harvard Square y, cómo no, donde siempre terminábamos, en el Roxy.
Nos hicimos amigos. Vivimos juntos muchas jornadas en vela, fingiendo que estudiábamos. Entre bolsas de palomitas y botellas de Mountain Dew, me hablaba de su infancia feliz en Irán, y de tardes grises de adolescencia en París, donde su familia emigró cuando derrocaron al Sha. También me hablaba de América como una tierra ajena al miedo donde le fue posible volver a inventarse. Y así, con mi cabeza apoyada en el libro de química, yo escuchaba cada relato, sin dar tregua a los silencios con ronquidos fingidos que provocaban su carcajada más escandalosa. Noches de libros pero de cenas y cines también, en Newbury Street y por Beacon Hill, en Harvard Square y, cómo no, donde siempre terminábamos, en el Roxy.
Solo una vez la intenté besar. Habíamos salido un grupo por el Barrio Chino, y no sé exactamente quién nos llevó a un antro famoso por sus brebajes mortíferos. Nos sentamos expectantes alrededor de una mesa redonda y una camarera cicuentona apareció con el Dragon Bull, una fuente rebosante de alcohol consumida en llamas. Todos nos volcamos a beber aquel mejunje al mismo tiempo, retándonos a ser los primeros en terminar de absorber las pajillas. Y no llegó solamente uno o dos, sino que tres y cuatro, hasta que perdí la cuenta. Unas horas más tarde, bailando en la discoteca al son de Juan Luis Guerra, Shirin esquivó mis labios cuando me abalancé torpemente sobre ella y me puso el moflete, recordándome lo mucho que había bebido y las ganas que tenía de volver al dormitorio. No he estado más borracho en toda mi vida.
Me dije que lo intentaría al día siguiente, cuando nos fumáramos el último cigarrillo a la puerta de la biblioteca, y la luna se vistiera de una pátina mágica entre la niebla. O cuando sonara Johnny Hartman en la radio de su cuarto, mientras estudiábamos para el examen final de biología. O puede que pasaría durante el fin de semana, cuando nos fuéramos a dar un paseo por el río. Pensaba que el desenlace natural de nuestro cuento romántico estaba a punto de llegar, y muy pronto nos fundiríamos en el más dulce de los besos, como ocurre al final de las películas.
Pero ese beso nunca llegó. La última vez que nos vimos fue hace seis meses, la noche de Acción de Gracias. Ese día hice una fiesta en mi casa – Juliette cocinó para seis y Navid trajo la tarta de cerezas. Era la primera vez que reunía a todos mis amigos en casa, y estaba muy nervioso de cómo transcurriría la conversación durante la cena. Juntar a personas que no se conocen entre sí y que, por una u otra razón, son tan especiales para uno, puede ser desastroso. Pero la suerte estuvo de mi lado. La cena transcurrió placentera, entre chistes, bromas y recetas de cocina.
Carraspeo. El relente de la noche me provoca un leve picor en la garganta. Doy la espalda al río y me encamino de regreso a la casa. Me causa naúseas pensar que de nuevo tengo que fingir sonrisas y conversaciones forzadas. Pero igual que a Jonás, me ha escupido la ballena, y ahora tengo frío. Enfilo mis pasos por el camino de piedra, destellante por las velas que se esconden dentro de cientos de bolsitas marrones de papel. La música ha parado, o al menos yo ya no la escucho, y veo los faros de coches tan oscuros como la noche titilar y escaparse por el portón de la finca.
Shirin está radiante con su vestido blanco de encaje. Dicen que las mujeres emiten una luz especial cuando están embarazadas, pero para mí no hay aura más deslumbrante que la de una mujer vestida con su traje de novia. Me la encuentro en el cenador de la casa, bajo una encina milenaria. Me da la espalda, apoyada en la baranda de la marquesina y sosteniendo un gran vaso de Coca-Cola. Cuando me acerco, se da la vuelta despacio y sonríe con sus ojos negros, como si me hubiera estado esperando. Esta vez es ella quien se abalanza sobre mí, me besa en la mejilla y me invita a sentarme junto a ella en las escaleras.
“Sabes que he sido el último en enterarme”, le espeto desafiante.
“Sí, ya lo sé. Me daba mucho miedo llamarte”.
“No me extraña: primero desapareces durante meses y luego me llamas para darme el bombazo de la noticia. Menos mal que tu amiga me dijo que estabas bien.”
Shirin eleva la mirada, y me desarma con sus ojos negros. Estoy desprevenido cuando me agarra fuertemente de la mano.
“Lo importante es que estás aquí. Te he echado de menos”.
Quiero replicarle que estoy indignado, y lo que es peor aún, que me ha hecho mucho daño, y que no puede pretender borrar todos estos meses de angustia con una sonrisa. Quiero soltarme de su mano, ponerme de pie, y recordarle lo injusto que ha sido conmigo, decirle lo mucho que me ha herido los sentimientos.
Pero no lo hago. Ha tenido que llegar esta noche y este momento para encontrarle a todo un sentido: el vestido blanco de encaje, los meses perdidos de silencio, mis maletas a medio hacer, el bello rostro de Juliette.
La vida de Shirin siempre estuvo aquí, anclada a la corriente de este río y a la casa de esta finca, en la tierra prometida de esta América, donde están llamados a nacer sus hijas y sus hijos, donde cada Ramadán, una vez que caiga la noche, su familia cenará cordero con yogurt, o kebabs con arroz, y la conversación girará en torno a lo mucho que ha cambiado Irán, a lo bonito que será ir de visita algún día. Qué absurdo haber pretendido querer dar marcha atrás al reloj cuando, en realidad, todo está exactamente en su sitio.
Ahora soy yo quien posa mi mano sobre su mano, y le sonríe.
“¿Vendréis a verme, no? Prométemelo.”
“Prometido.”
Los últimos invitados se agolpan a la puerta de la casa, quieren despedirse. Juliette me busca ente la gente; veo como estira el cuello entre el tumulto, impaciente. Shirin se ha recogido la cola del vestido y se levanta. Una vez más, me da la espalda y se aleja de mí, pero yo ya no la llamo. Nada más llegar al umbral, Navid la sujeta de sorpresa por el brazo y se besan. La noche, hasta entonces un pozo de silencios, queda ensordecida por el aplauso.